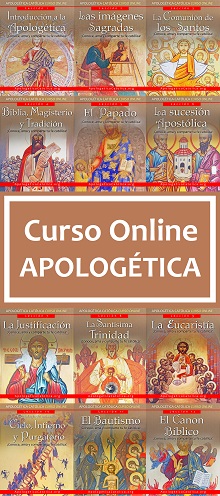A los primitivos cristianos no solo les unía el vínculo del amor fraterno o el prestigio de los dones carismáticos. Desde el principio se reconocieron en la Iglesia jefes y superiores a los cuales les incumbía la dirección de las comunidades.
Durante el tiempo de fundación de la primitiva comunidad de Jerusalén tuvieron los Apóstoles una autoridad indiscutible. Después de la separación de Judas completaron el número simbólico de los “Doce”. Ellos decidían en todas las cuestiones importantes y, como lo muestra el juicio sobre Ananías y Safira, con verdadera jurisdicción. A Pedro le correspondía la suprema dirección. Después de su salida de Jerusalén, ocasionada por la persecución de Herodes, ocupó Santiago el puesto principal en la primitiva comunidad y se destacó en todos los asuntos que se trataban en Jerusalén (Hechos 15, 13 ss.; 21, 17 ss.; Gal 1, 19; 2, 9).
Muy pronto sintieron los Apóstoles la necesidad de designar colaboradores para las tareas que surgían en la comunidad, y así poder quedar libres para la predicación (Hechos 6, 2 ss.; 8, 5). Fueron elegidos para el Diaconado siete miembros de la comunidad, a quienes los Apóstoles confiaron este oficio por medio de la imposición de manos (Hechos 6, 5 s.). En esta ocasión la iniciativa de los Apóstoles de tal modo se acentúa “que no se puede poner en duda el hecho de que la constitución de los siete en su ministerio sólo es valedera mediante la designación de los Apóstoles”. Los siete, como se deduce de las actividades posteriores de Esteban y Felipe, no sólo debían servir a los pobres, sino ejercitar también el ministerio de la palabra. En la primitiva comunidad también existían los Presbíteros, como se deduce de su mención ocasional (Hechos 11, 30; 15, 2 ss.; 21, 18). Ellos se encargaron de la colecta de los cristianos de Antioquia y participaron en el concilio de los Apóstoles (Hechos 15, 2.6.22.24)
Así aparece en la primitiva comunidad una legítima jerarquía distribuida en tres grados.
En las comunidades cristianas también existían hombres a quienes se les había encargado la dirección de la Iglesia y estaban revestidos de un carácter ministerial.
1. A causa del carácter misional de estas comunidades sobresalen en ellas ante todo los primeros heraldos del cristianismo, los profetas y doctores (Hechos 13, 1). En su misión de predicar el Evangelio y mover a los hombres a la Fe en Cristo, jugaba naturalmente un papel importante el don carismático de enseñar. Los predicadores ambulantes eran los comandos que preceden a las tropas regulares. Eran delegados para una misión de carácter transitorio.
2. Junto a esta “Jerarquía ambulante” había también en las comunidades cristianas superiores estables. Muchos investigadores no tienen suficientemente en cuenta el influjo del Antiguo Testamento. Barrer ha notado que la idea de una constitución jerárquica y una autoridad era tan familiar, que Pablo no pudo desentenderse de ella. Pablo y Bernabé en su primer viaje de misión “constituyeron en todas las comunidades…presbíteros que los encomendaron al Señor, al que ellos también se habían confiado” (Hechos 14, 23). En el tercer viaje hizo Pablo venir a Mileto a los superiores de Éfeso, que son designados como “Presbíteros” u “Obispos” (Hechos 20, 17.28). “Obispos” y “Diáconos” son también nombrados al comienzo de la carta a los filipenses. Pablo les dio a sus discípulos Timoteo y Tito el encargo y los plenos poderes para constituir Obispos y Diáconos.
3. No debe extrañar que San Pablo en sus cartas trate poco de la organización interior de sus comunidades; al Apóstol en sus cartas le interesan, ante todo, los asuntos religiosos de los cristianos conocidos de él la mayoría de las veces incluso personalmente, y no tanto la determinación de los diversos ministerios entre los cristianos. Al principio, mientras estaba en todo su vigor el espíritu de unidad fraterna, estos oficios y ministerios pasaban más inadvertidos frente a los dones carismáticos (1 Cor 12, 28). Pero San Pablo, aun en sus primeras cartas, reconoce los ministerios eclesiásticos. En la primera carta a los tesalonicenses (5, 12) y en la carta a los romanos (12, 8) trata de los superiores en general. Exhorta a los tesalonicenses a tratar “con reverencia y amor en su ministerio a los que trabajan entre ellos y los presiden en el Señor”. A la comunidad de Corinto exhorta a que muestren atenciones “a la casa de Estéfanas, primicias de Acaya, que se han dedicado al servicio de los santos” (1 Cor 16, 15). Expresa siempre con claridad y atribuye a Dios el orden sagrado de las tareas y ministerios dentro de la comunidad (Efesios 4, 11). Los superiores de Éfeso, a los que Pablo a su regreso del tercer viaje de misión hace venir a Mileto, son exhortados por él como “pastores de la comunidad puestos por el Espíritu Santo” (Hechos 20, 28) y son llamados presbíteros y obispos (Hechos 20, 17.28). En su carta a los filipenses (1, 1) nombra expresamente a los obispos y diáconos. En las cartas pastorales, finalmente, encarga Pablo a sus discípulos Timoteo y Tito nombrar obispos y diáconos (Tit 1, 5; 2 Tim 2, 3) y trata detalladamente de los deberes y exigencias de estos oficios y del respeto a ellos debido (1 Tim 3, 1-13; 5, 17; Tit 1, 5-9).
4. Los cargos en la comunidad eran conferidos, desde el principio, en un acto de culto por medio de la imposición de manos (Hechos 6, 6; 13, 3; 14, 23; 1 Tim 4, 14; 5, 22; 2 Tim 1, 6). Esto demuestra que no se quería dejar el gobierno a la libre inspiración del Pneuma, sino que se aspiraba a un orden firme. La cuestión de los carismas en el primitivo cristianismo no está todavía del todo aclarada. Había carismas de diferentes clases. Se contaban entre ellos las gracias extraordinarias (glosolalia, curaciones milagrosas, discernimiento de espíritus), pero también las gracias necesarias para capacitar a los “Apóstoles, Profetas, Evangelistas, Pastores” (Efesios 4, 11) a desempeñar su misión. No existía ninguna oposición entre carisma y autoridad. Los carismáticos eran requeridos para los servicios de la comunidad; en particular, la predicación del Evangelio se les confiaba a los dotados del don de lenguas. A su vez, se reconocía que los jefes de la comunidad estaban llenos de la fuerza del Espíritu (Hechos 20, 28). Pablo, en Rom 12, 6-8, cuenta entre los dones de gracia el servicio y en 1 Tim 4, 14 llama un carisma al oficio que le ha sido conferido a Timoteo por la imposición de manos.
Es importante notar que el nacimiento de los ministerios y cargos de gobierno en la Iglesia no coincide con la reflexión sobre ellos. Hay que reconocer que los nombres para los oficios diversos tenían que ser primero acuñados y sólo poco a poco conseguían circunscribir su significación. Al principio no estaba desarrollado, o sólo de un modo imperfecto, el vocabulario para los diversos cargos u oficios. No es sólo Pablo el que primero ha hablado de los “superiores” en general Heb 13, 17 y en el Pastor de Hermas se usa todavía el indeterminado “los que dirigen” y Justino en la descripción de una reunión litúrgica habla casi 150 veces de “el que preside” sólo de un modo general. Pero precisamente el hecho de que no se designasen los oficios del Nuevo Testamento con los títulos sagrados que existían anteriormente, muestra que se consideraban como algo nuevo, como una función nacida de la misión dada por Cristo.
La palabra Diácono parece haber sido la primera en recibir su precisa significación. Por ser un término que expresaba una relación no muy concreta, tenía la suficiente flexibilidad para poder recibir un nuevo contenido de significado. Las palabras: diakoneuo, diakonía, diákonos fueron empleadas para significar también el servicio de la mesa, el cuidado por la subsistencia y, en general, cualquier servicio; con esta significación fueron empleadas también en el Nuevo Testamento (Lc 10, 40; Mc 1, 31; Act 6, 1 s.; 11, 29; 12, 25; Rom 15, 31). Pero poco a poco se usaron para significar los actos de servicio en la comunidad cristiana (1 Tes 3, 2; 2 Cor 11, 23; Ef 6, 21; Col 1, 7). En las “cartas pastorales” significa ya la palabra diákonos un oficio determinado, a saber, el encargado de servir en el culto divino y en la predicación (1 Tim 3, 8.12).
Al comienzo del siglo II, y en Occidente quizá algo más tarde, fue cuando se comenzó a dar a la palabra “episcopus” (obispo) el sentido preciso de hoy.
Carácter Jerárquico de la Autoridad en la primitiva Iglesia
Más importante que la cuestión de la forma exterior de la autoridad en la Iglesia es la investigación acerca de su fundamento y legitimación. La esencia íntima de una comunidad depende menos de la persona que ejerza la autoridad en la comunidad, que del fundamento con que la ejerce.
Los que defienden la idea de una iglesia democrática afirman que los cargos de gobierno en la primitiva Iglesia, en cuanto en sus comienzos se puede hablar de éstos, sólo tenían que desempeñar una función de orden. La autoridad eclesiástica nació, según ellos, de los servicios indispensables para la vida y común actividad de una comunidad. Por consiguiente, sus funciones se han de comprender a partir de categorías sociales, y sus poderes se han de deducir de la voluntad de la comunidad. Esta autoridad, según ellos, no se apoya en derecho divino, no procede de “arriba”, sino de “abajo”, es democrática, no jerárquica. Esta concepción de la autoridad eclesiástica está en contradicción con los datos que nos ofrecen las fuentes. Aunque éstas informan sólo escasamente sobre la organización de las primitivas comunidades cristianas, una cosa se deduce de ellas claramente: que la primitiva Iglesia en sus rasgos fundamentales tenía un carácter jerárquico, es decir, que los poderes en los que se apoyaba, las exigencias que presentaba, las gracias que ofrecía, se atribuían a una ordenación o promesa de Dios.
Los Apóstoles ejercían su ministerio fundados en la autoridad de Dios. Esto se ve expresamente en la elección del sucesor de Judas. Confían a la suerte el decidir entre Barrabás y Matías para conocer “a quién de estos dos ha elegido el Señor” (Act 1, 21 ss.). La conciencia de ser llamados por Dios (Hechos 4, 7; 4, 29; 20, 24), al cual siempre se debe obedecer más que a los hombres (Hechos 4, 19), les da fuerza para hacer frente a los obstáculos interiores y exteriores. Antes de la elección de los siete diáconos (Hechos 6, 1 ss.), los Apóstoles convocan a la comunidad para que ellos deliberen y propongan hombres aptos para el nuevo ministerio. Pero la constitución en el cargo y la entrega de los poderes necesarios sólo se hace por medio de los Apóstoles y precisamente con la imposición de manos (1 Tim 4, 14; 2 Tim 1, 6; Cf. Hechos 6, 6). La imposición de manos en la cabeza aparece muchas veces en la historia de las religiones como medio o símbolo del conferir a otro fuerza y poder. En el Antiguo Testamento también era usual la imposición de manos en el rito de los sacrificios (Lev 1, 4; 16, 21; 24, 14), en la consagración de los levitas (Num 8, 10), y más tarde en la admisión en el grado de doctor en la Ley.
El primer decreto, por nosotros conocido, de la autoridad de la Iglesia tiene también un estilo jerárquico. La forma del decreto de los Apóstoles imita la fórmula de los decretos de la antigua polis. Pero se diferencia en que no funda su autoridad en el pueblo, sino en Dios: “ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros…” (Hechos 15, 28).
La misma “conciencia de misión” llena a Pablo en todo su trabajo. Se considera como un enviado, que tiene que cumplir una misión elevada, como un heraldo, que tiene que anunciar el mensaje de alegría; ejerce el oficio de Apóstol en el nombre y en la autoridad de Dios.
La “conciencia de misión” se expresa en casi todas sus cartas: está “llamado por la voluntad de Dios a ser Apóstol de Jesucristo” (1 Cor 1, 1), “segregado por el Evangelio” (Rom 1, 1), “constituido Apóstol no por los hombres, ni por medio de un hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre” (Gal 1, 1), “Apóstol de Cristo Jesús por orden de Dios…y de Cristo Jesús” (1 Tim 1, 1). De Cristo procede su misión y su derecho “de someter todos los hombres y pueblos a la obediencia de la fe” (Rom 1, 5) y “cautivar todo pensamiento para hacerlo siervo de Cristo” (2 Cor 10, 5). Su poder se funda en la autoridad divina: “somos embajadores de Cristo, Dios mismo es el que exhorta por medio de nosotros” (2 Cor 5, 20).
Pero no sólo viene de dios la autoridad del Apóstol, sino también la de sus sucesores y los que desempeñan algún ministerio de gobierno. En su discurso de despedida en Mileto encarga Pablo a los presbítero-obispos de Éfeso el cuidado del rebaño encomendado a ellos y les recuerda que el “Espíritu Santo los ha puesto para regir la Iglesia de Dios” (Hechos 20, 28). En el mismo sentido amonesta a Timoteo: “haz revivir la gracia de Dios que reside en ti en virtud de la imposición de mis manos” (2 Tim 1, 6). La constitución de los presbíteros hecha por Timoteo y Tito no era “una última repercusión de la autoridad apostólica especial y única en el tiempo”, sino un testimonio de que la misión de los Apóstoles no se debía extinguir, sino que debía transmitirse en la Iglesia por una sucesión ininterrumpida.
Se puede, pues, apreciar en la primitiva Iglesia la línea jerárquica, que el Señor señaló en el gran discurso de misión. Todo poder viene del Padre; el Padre lo ha dado al Hijo; éste lo ha transmitido a los Apóstoles, para que éstos lo transmitan de nuevo a otros. La misión y el poder, los ministerios y las gracias provienen de arriba. En la Iglesia de Jesús no existe una autoridad democrática, sino un poder jerárquico.
La autoridad cristiana es una misión y un encargo que viene de arriba. De aquí se deducen sus características fundamentales. Es don de Dios, poder otorgado por Dios y, por ello, de una autoridad singular. No sufre ninguna limitación (Hechos 4, 19.29 s.; 2 Tim 2, 9) y sólo es responsable ante Dios (1 Cor 4, 3 s.). Pero también es una autoridad “recibida”, que obliga al humilde agradecimiento. Toda vanidad y arrogancia sobre la propia autoridad es impropia de las autoridades eclesiásticas. Todos son “siervos, por los que se llega a la fe” (1 Cor 3, 5), “colaboradores de Dios” (1 Cor 3, 9), “siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios” (1 Cor 4, 1).
La autoridad eclesiástica es don y, al mismo tiempo, misión. “De un administrador se exige que sea fiel” (1 Cor 4, 2). Está obligado al servicio y se caracteriza, precisamente por ello, como un ministerio de servicio (Hechos 20, 24; Rom 11, 12; 12, 7). El sentido de servicio se tiene que manifestar tanto en la fiel obediencia a Dios, como en la entrega servicial a los hombres. Pablo llama a sus colaboradores “siervos”, “siervos de Dios” (1 Tes 2, 3), “siervos de Cristo”, y él mismo se designa precisamente como “siervo de Cristo” (Rom 1, 1; Fil 1, 1; Tit 1,1). El servicio se tiene que acreditar en la ayuda a los hermanos de la comunidad, especialmente en el servicio de la Palabra (Hechos 6, 2-4; 20, 24), de la Eucaristía (Hechos 2, 46; 20, 11) y en el cuidado pastoral (Ef 4, 12-16). Pero la obligación y autorización de este servicio procede solamente de la misión y encargo de Cristo (Rom 10, 14, 17).
La autoridad eclesiástica recibió ya durante el primer siglo cristiano su forma determinada. Sus grados y características concretas aparecen ya de un modo claro y seguro. Y es digno de notarse que se reconoce y expresa de un modo claro y acentuado la conciencia de su esencial carácter jerárquico. Así lo atestiguan de un modo evidente tanto la carta de San Clemente de Roma a la Iglesia de Corinto, como las cartas de San Ignacio de Antioquia.
San Clemente, en su carta a los corintios, no expresa claramente cuales eran las quejas que se levantaban contra los superiores de aquella comunidad. A él le interesa, ante todo, la gran importancia al asunto, aunque sólo habían sido unos pocos los que se rebelaron contra los superiores. El núcleo de su carta lo constituyen las explicaciones de los capítulos 40-44: la Iglesia y su organización son una institución divina. La autoridad de los superiores proviene de Dios por medio de Cristo y los Apóstoles. Los superiores están dentro de la línea jerárquica: Cristo está enviado por Dios; Cristo es, por consiguiente, de Dios, y los Apóstoles son de Cristo. Todo ha sucedido dentro del orden y voluntad de Dios. Al predicar los Apóstoles en los territorios y ciudades, y bautizar a los que escuchaban la voluntad de Dios, constituían a las primicias (de su predicación) como obispos y diáconos de los futuros creyentes, después de ser probados en Espíritu. Y después les dieron a éstos orden de que, si ellos morían, tomasen su ministerio otros hombres de probadas costumbres. Los superiores no reciben su autoridad de la comunidad, ni ésta puede tampoco quitársela. Sacrificio y culto a Dios deben realizarse según la ordenación del Señor. El ha determinado en su suprema voluntad, dónde y por medio de quién ha de ser desempeñado.
San Ignacio de Antioquia expuso también con vigor la esencia jerárquica de la autoridad eclesiástica. Ignacio exige obediencia al obispo y pone siempre como fundamento de ella la misión divina del obispo: “Porque a todo el que envía el dueño de la casa para ejercer la administración, lo hemos de recibir como al mismo que le envía”. “El Obispo preside en lugar de Dios”. “A él hay que obedecer, como Cristo obedeció a su Padre”. La autoridad del obispo no depende, por tanto, de su persona, ni de sus cualidades, y no puede ser despreciado porque sea joven. El obispo tampoco depende de la comunidad, “como obispo, sólo tiene sobre sí a Dios Padre y al Señor Jesucristo”.
Cuando los gnósticos en el siglo II combatieron el carácter único y absoluto de la revelación cristiana y la necesidad de la sucesión apostólica, esta doctrina fue generalmente rechazada y negada, como un ataque al fundamento esencial de la Iglesia. Incluso miembros de las sectas heréticas eran conscientes de que una autoridad jerárquica procedente de los Apóstoles pertenecía a la esencia de la Iglesia cristiana. Así, el cismático Hipólito se apoya en el fundamento jerárquico de la autoridad eclesiástica, lo mismo que el hereje Novaciano, que se hizo ordenar y él mismo ordenó obispos.
Las disputas con el Gnosticismo y la reflexión teológica llevaron a destacar la importancia esencial de la autoridad eclesiástica, es decir, la necesidad de una ininterrumpida sucesión apostólica. Cristo es la fuente vital de la salvación sobrenatural y de la Gracia, que es comunicada por la Iglesia; El es portavoz de la revelación divina en el mundo, que por medio de la Iglesia ha de llegar a todos. Si la Iglesia quiere llenar esta misión, tiene que permanecer en una unión vital con Cristo. Esta consiste en que el poder y la misión de Cristo, su mensaje y su Gracia se perpetúen en la Iglesia. “El Espíritu Santo, que rige a la Iglesia –dice Hipólito-, confunde a los herejes. Los Apóstoles lo recibieron y lo han transmitido a los verdaderos creyentes. Nosotros, sus sucesores, participamos en su Gracia, en su supremo poder y en su magisterio”. Tertuliano ha hecho valer especialmente la necesidad de la ininterrumpida sucesión del episcopado: “Consulten la lista de sus obispos, para ver si de tal manera se suceden, que el primer obispo tenga como antecesor a alguno de los Apóstoles o de los varones apostólicos”.
La autoridad de la Iglesia está en una unión orgánica con Cristo por medio de la sucesión y tradición apostólica, por las que recibe la vocación y aptitud para transmitir a todos los hombres la Verdad y la Gracia de Cristo por la Palabra y los Sacramentos. Sucesión y tradición apostólica sólo representan dos aspectos del proceso orgánico de transmisión de los poderes apostólicos, la sucesión subraya más el aspecto ontológico de los poderes transmitidos, a saber el poder de misión y administración de sacramentos, mientras que la tradición se relaciona más con el contenido de ellos, a saber, con la conservación intacta del depósito de la fe y los bienes de salvación. Con la demostración de una ininterrumpida sucesión de los obispos a partir de los Apóstoles puede una comunidad asegurar la legitimidad de su autoridad eclesiástica y la autenticidad de la tradición apostólica. Pero también constituye un criterio para ello la unanimidad y armonía con las otras Iglesias y obispos, especialmente con el sucesor de San Pedro en la Iglesia de Roma. Notas indispensables para la legitimidad de la autoridad eclesiástica son, por consiguiente, la apostolicidad o radicación en Cristo y los Apóstoles, y la catolicidad o el vínculo de la unión y colaboración universal.
El carácter Monárquico y la estructura colegial de la autoridad Eclesiástica
La Iglesia estuvo al principio bajo la dirección de los Apóstoles. Según las necesidades, constituyeron éstos colaboradores (diáconos, presbíteros) para las tareas, que se aumentaban dentro de la comunidad cristiana (Hechos 6, 1; 14, 23; 15, 2 ss.). Sus funciones y diversas relaciones sólo poco a poco fueron fijadas y delimitadas de un modo correspondiente a la situación de entonces. El desarrollo se hizo de tal modo que la estructura de la autoridad eclesiástica, dada al principio sólo en germen, llegó a plasmarse claramente: la dirección de las comunidades estuvo a cargo de obispos, que se sentían unidos colegialmente en un común trabajo y responsabilidad.
Es un hecho histórico incontrovertible que ya en el siglo II las comunidades cristianas eran regidas por obispos. En el Occidente se habla ya del episcopado monárquico desde la mitad del siglo II, en Asia Menor y Siria aparece ya a comienzos del mismo siglo.
Ireneo de Lyon (+ 202), el discípulo de San Policarpo (y éste discípulo del Apóstol Juan) luchó contra los gnósticos y para rebatir sus novedades invoca el testimonio de la tradición apostólica. El fin principal era demostrar la existencia de ésta. Para ello alega la sucesión ininterrumpida de los obispos. Como la doctrina de los Apóstoles es garantizada por la sucesión apostólica, “nosotros podemos enumerar los obispos de las Iglesias particulares puestos por los Apóstoles y sus sucesores hasta nuestros días” (San Ireneo, Adv. Haer., III, 3, 1). Según esto, en tiempo de Ireneo, cada Iglesia tenía su obispo particular. Ireneo enumera los nombres de los obispos de Roma desde Lino hasta Eleuterio. A Lino le fue entregado por los Apóstoles el ministerio episcopal para regir la Iglesia. (Ibídem III, 3, 3)
Eusebio nos ha proporcionado valiosos testimonios sobre la historia del episcopado en su Historia de la Iglesia, cuyo valor estriba precisamente en que contiene muchos extractos de fuentes anteriores, que Eusebio tenía todavía a mano.
a) En las narraciones de Eusebio sobre la lucha contra el montanismo y sobre las disputas acerca de la celebración de la Pascua se puede advertir que en el año 150 cada Iglesia era generalmente gobernada por un obispo particular. El montanismo puso en duda la Jerarquía de la Iglesia y le contrapuso el derecho de los “profetas”. Contra estas tendencias se levantaron los obispos de muchas Iglesias, primero individualmente, y, después, como esto no bastaba, reunidos en Sínodos (Eusebio, HE V, 3, 4; V, 16; V, 17; V, 20, 2; V, 12, 1 ss). La decisión sobre el día de la celebración de la Pascua está también en manos de obispos particulares, que muchas veces son citados nominalmente (S. Ireneo V 23, 3 ss.; V, 24, 8).
b) Eusebio consultó las cartas que el Obispo Dionisio de Corinto (año 170) dirigió a las diversas Iglesias en Grecia, Creta, Nicomedia, el Ponto y también a Roma. De los datos y citas de Eusebio se deduce que las mencionadas Iglesias eran regidas por obispos monárquicos (S. Ireneo, IV, 23, 1 ss.). En Atenas, por ejemplo, después del martirio de Publio, Quadrato tenía la sede episcopal, de la que es nombrado primer titular Dionisio Areopagita (San Ireneo, IV, 23, 3 s.)
c) Eusebio conocía también las “Memorias” de Hegesipo, un cristiano de Palestina, que, por el año 160, recorría las regiones del Mediterráneo y visitaba muchos obispos para confirmar su doctrina y comprobar la sucesión apostólica. En Corinto trató con Primo, el obispo del lugar (S. Ireneo, IV, 23, 2); en Roma pudo convencerse de la “ininterrumpida ‘Diadoché’ (transmisión) de la pura doctrina”, gracias, precisamente, a la ininterrumpida sucesión de los obispos (S. Ireneo IV, 22, 3), también en Jerusalén pudo seguir la sucesión de los obispos hasta los Apóstoles (S. Ireneo, IV, 22, 4)
El testimonio más importante para la existencia del episcopado monárquico lo son las cartas de Ignacio de Antioquia. De ellas se deduce que en las comunidades de Asia Menor entre los siglos I y II existía una firme constitución jerárquica de la autoridad eclesiástica en tres grados: el obispo, el colegio de presbíteros y los diáconos. En todas partes ejercía toda la jurisdicción un obispo particular. Ignacio cita nominalmente a Onésimo, obispo de Éfeso; a Damas, obispo de Magnesia; a Polibio, obispo de Trallia; a Policarpo, obispo de Esmirna. Esta forma de gobierno no sólo existía en Asia Menor, sino también en todo el mundo. Era para Ignacio algo esencial e inseparable de la Iglesia (S. Ignacio, Carta a los efesios, 3, 2). Tan esencial como la unidad en el Sacrificio y en el Ágape fraternal: “Sólo existe una carne de Nuestro Señor Jesucristo y sólo un cáliz para unirse a su Sangre, un solo altar, como también un solo obispo en unión con el colegio de los presbíteros y con los diáconos, mis consiervos” (S. I., Carta a los filadelfios, 4). El obispo es la imagen del Padre (S.I., Carta a los traíllanos, 3, 1). Por consiguiente, la obediencia al obispo es condición y señal de pertenecer a la Iglesia: “Donde aparezca el obispo, allí esté también la multitud, como donde está Jesucristo allí está la Iglesia católica” (S.I., Carta a los esmirniotas, 8, 2). “Todos los que pertenecen a Dios y a Jesucristo, están junto al obispo” (S.I., carta a los filadelfios, 3, 2). Por ello, nada se puede hacer sin el obispo, pues sólo se está con Jesús “si se está sometido a su obispo” (S.I., carta a los traíllanos, 2, 1). Ignacio no dice nada sobre el origen, fundamentos y justificación del episcopado monárquico; esto es para él un dato firme y evidente, transmitido por la tradición. La fuerza del testimonio de Ignacio a favor del episcopado monárquico llega, por consiguiente, hasta el siglo I.
No es, pues, cierto que el episcopado monárquico se haya establecido por primera vez en la lucha contra la Gnosis y el marcionismo.
El primer y más claro ejemplo de una comunidad dirigida monárquicamente es la comunidad primitiva de Jerusalén. Después de la partida de Pedro, ocasionada por la persecución de Herodes, es Santiago el supremo director de la comunidad. En todos los asuntos que se tratan en Jerusalén sobresale como la autoridad decisiva. Pablo se dirigió a Santiago tanto en su primera como en su segunda visita a la comunidad de Jerusalén (Gal 1, 19; Hechos 21, 18 ss.). En el concilio de los Apóstoles le corresponde un papel de dirección por el obispo del lugar. Santiago tuvo como sucesores otros obispos, como lo demuestra la lista de sucesión presentada por Hegesipo (Eusebio, HE, IV, 23, 4). Así resume K. Holl su juicio sobre la primitiva Iglesia: “Encontramos en la comunidad cristiana desde el principio una jerarquía legítima, una estructura determinada por Dios, un derecho divino de la Iglesia”. Complemento de esto es lo que afirma Fr. Heiler: “encontramos en la primitiva comunidad en forma embrionaria la jerarquía completa de la Iglesia católica, el triple oficio: diaconado, presbiterado y episcopado”.
Por el contrario, la autoridad en las comunidades pagano-cristianas (se les dice pagano-cristianas porque la conformaban “gentiles” convertidos a Cristo) estaba confiada a un colegio de presbíteros (Hechos 14, 23; 20, 17; 1 Tes 5, 12; Fil 1, 1; Ef 4, 11; Heb 13, 17; 1 Tim 4, 14; 5, 17; Tit 1, 5). La suprema dirección sobre las comunidades fundadas por San Pablo se la reservó a sí mismo el Apóstol de las Gentes; las disposiciones necesarias las de por cartas o por medio de sus compañeros o por legados especiales; él es el modelo original del obispo monárquico. Las especiales circunstancias de las comunidades pagano-cristianas hacen oportuna esta estructura, como ocurre todavía hoy en las regiones de misiones. El libertinaje y la arrogancia democrática de los corintios, los sueños apocalípticos de los tesalonicenses, los celos exagerados y soberbios de los “súper apóstoles” muestran la razón de esta manera que el Apóstol tenía de gobernar las comunidades. Por intenso servicio de correos era informado Pablo sobre el estado de las comunidades por él fundadas y dirigidas, mientras enviaba una y otra vez a sus compañeros con especiales misiones a las comunidades. Mantiene, pues, Colson como posible que, junto a la jerarquía estable de ámbito local, existía una “jerarquía itinerante”, mensajeros “en mission á travers une province”, en su mayoría compañeros de Pablo, que ocupaban el primer puesto después de él.
Pero también en las comunidades paulinas se dio una evolución hacia el episcopado monárquico. Donde las comunidades estaban ya organizadas más sólidamente y habían conseguido una cierta estabilidad e independencia, entró en vigor el gobierno monárquico. El mismo Pablo constituyó a Tito y Timoteo como obispos estacionarios en Creta y en Éfeso.
El obispo, autoridad suprema de su Iglesia, no se debe considerar como algo aislado. Ha de trabajar en colaboración con los presbíteros y diáconos de su comunidad y ha de estar en contacto con los obispos de toda la Iglesia.
El animado comercio epistolar entre los diversos obispos, los repetidos viajes de información, que se emprendían para constatar la unanimidad en la doctrina y tradición, y, sobre todo, los frecuentes sínodos, más o menos universales, con sus conclusiones obligatorias para todos, demuestran que la conciencia de la unión colegial estaba viva entre los obispos de los primeros siglos. A las normas de los obispos dadas colegialmente se les atribuyó no sólo la fuerza de la suma cuantitativa de éstos, sino una autoridad especial. Además, se tenía conciencia de que tales conclusiones y normas debían cumplir los presupuestos de la auténtica colegialidad. Se atendía, por ello, a la extensión y, en todo, se buscaba el consentimiento y armonía con la Iglesia de Roma. Se sabía que, sin la colaboración del obispo de Roma, que, como sucesor de Pedro, era también la cabeza del colegio de los obispos, no se daba una auténtica colegialidad episcopal.
El episcopado monárquico está en el punto medio de dos líneas igualmente esenciales para la Iglesia: la línea vertical, histórica, de la sucesión apostólica y la horizontal de la unidad católica. En las listas de la ininterrumpida sucesión de los obispos encuentra su más clara expresión y su comprobación más segura el fundamento jerárquico del episcopado. Pero, a su vez, por medio del vínculo colegial, el obispo se ve unido a la comunidad del episcopado universal y participa en la doctrina infalible y en la Gracia garantizadas a la Iglesia universal por las promesas de Cristo y por el Espíritu siempre vivo en ella. Por medio de la sucesión apostólica recibe el obispo, como un don, la herencia del poder apostólico y de la tradición, y, como un sagrado deber, el cuidado de la comunión fraterna y de la unidad en la fe.
Autor: Albert Lang
Fuente: Teología Fundamental, Tomo II, Ed. Rialp, S.A.
Colaboración: Ana Beatriz Aparicio Gereda